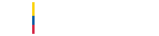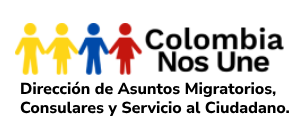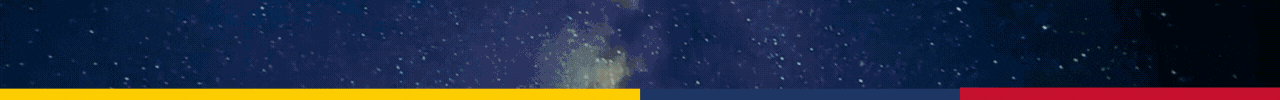La suave brisa que se desliza cada día, diligente y esquiva por entre los cerros de la cordillera occidental, dotaba de vida a los verdes arbustos y a los sauces que tintineantes agitaban sus pálidas ramas para despedirse. Los vecinos se habían aglomerado muy temprano al pie de la fachada esperando el momento de la partida y luego como si integraran un cortejo fúnebre, nos acompañaron hasta la salida del pueblo. Es obvio que para los provincianos de allí, la partida de sus compatriotas hacia otros continentes equivale a enterrarlos. Y es que tristemente muchos ya no regresan y los que lo hacen, vienen disfrazados de europeos y con un aire citadino que los hace aún más lejanos.
Nunca sabré si la mueca de desolación que crispa sus rostros ante un nuevo éxodo es por solidaridad con el que se va o el futuro incierto de los que se quedan. Es tan difícil partir dejando cuanto se ama y se conoce, que me atrevo a asegurar que si nuestro país nos brindara una mínima opción de vida digna, no nos embarcaríamos en tan arriesgada aventura. El día del viaje transcurrió sin mayores novedades, la abrumadora desconfianza hacia los latinoamericanos por parte de las autoridades no es desconocida para nadie, así, cuando te rompen los zapatos y las maletas en busca de estupefacientes, no hay ninguna sorpresa, solo una larga y profunda tristeza.
Es justo aquí donde empieza la realidad de un mundo ajeno. Las caras acusadoras de los guardias te despiertan del letargo y sabes que ya no serás más una persona, empiezas a ser un inmigrante. Cuando has vivido treinta años en un pueblo de quince mil habitantes, la llegada al aeropuerto Bbarajas resulta por demás apabullante, te limitas a seguir a la multitud y bajar la cabeza cuando el funcionario de turno chequea tu pasaporte y te dice “Siga”. Una vez fuera del aeropuerto la ciudad se abre gigantesca ante tus ojos, y cuando tu cuerpo te indica que es hora de desayunar, te enfrentas al sombrío espectáculo de una tarde gris y lluviosa de enero. En la calle buscas desesperadamente los sauces y los arbustos. Tu corazón salvaje reclama delirante las miles tonalidades de verde y el centelleante sol que hace apenas unas horas envolvían tu mundo, pero solo unos pocos chamizos te saludan con pereza pues prefieren inermes esperar la primavera. Una vez superado el impacto de los primeros días, comienzas a ver las cosas con un poco más de color. Los floridos almendros y los valerosos pinos que ven pasar los años sin temer las inclemencias del tiempo, te sugieren que aquí también se puede vivir; que con las adversidades, el espíritu se fortalece; a los cambios el cuerpo se adapta y que Dios está contigo donde quiera que vayas. Pues heme aquí, tratando de sobrevivir en un mundo al que no pertenezco pero en el que obstinadamente intento encajar. Con el tiempo he aprendido a apreciar la apacible belleza de esta ciudad. Ciertamente no posee la gracia natural de mis paisajes colombianos, pero es organizada, la gente es cívica y las leyes generosas. Una tarde cualquiera, cuando osadamente salí con mis cuatro pequeños a dar un paseo, lo cual resultaría utópico en cualquier ciudad de mi país, entendí con alegría el por qué la casualidad nos trajo hasta estas lejanías.
Descubrí que hasta los autobuses son gentiles y te hacen la venia para que los abordes. Que la diferencia entre los españoles y nosotros es producto de siglos de desarrollo y geografías heterogéneas, no hay culpables solo múltiples culturas y millones de mundos individuales.
Aprendí que la tolerancia no se reclama sino que se construye y que el lugar que buscamos en esta nueva sociedad debemos ganarlo con trabajo y voluntad adaptándonos a su estilo de vida, llevando como estandarte nuestra propia identidad, pero sin pretender imponerla.
Con desazón debí guardar en un cajón mi título profesional y mi extenso currículo pues gracias a la burocracia, durante mucho tiempo no servirá de nada. Pero me levanto cada mañana con la esperanza de que un día mis anfitriones entiendan que somos todos hijos de un mismo Dios, que las fronteras no son más que formalismos de ordenamiento territorial y se nos permita competir en igualdad de oportunidades por un trabajo digno.
Mientras tanto, con la fuerza y la humildad que caracteriza a los colombianos, seguiré luchando en pro de la construcción de un mejor futuro para mis hijos y para este país que generosamente me acogió.
GAVIOTA
GAVIOTA