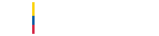El 19 de julio pasado, Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público, primer alto funcionario confirmado por Juan Manuel Santos como el escudero clave en su segunda administración, soltó en una entrevista con El Espectador las primeras puntadas de lo que sería el pulso político con fines financieros en el que estaba trabajando el Ejecutivo. Sin dar nombres, tampoco muchas cifras, fue claro y sentenció que la estrategia estaba fundamentada en “aumentar el nivel de tributación como porcentaje del Producto Interno Bruto para enfrentar todos los desafíos que tenemos hacia delante”.
Y lo resumió en un karma que no es nuevo: “El gran problema sigue siendo la evasión de impuestos. Tenemos que movernos en la dirección de poder controlar más eso. Hay miles de millones de dólares de colombianos en el exterior que no pagan impuestos en Colombia. La reforma tributaria pasada trató de atraer esos capitales para que pagaran tributos en el país con un impuesto del 10%, para que se sinceraran, pero desafortunadamente ese aspecto fue declarado inconstitucional por la Corte. Debemos buscar cómo darle nuevamente trámite para poder contar con esos recursos”.
Mientras tanto, la DIAN venía trabajando en un esperado informe que casi tres meses después le entregaría a Cárdenas. Sería, en resumidas cuentas, el que desataría la furia del gobierno de Panamá, de sus empresarios y hasta de un importante sector económico colombiano que tiene millonarias operaciones en tierras vecinas: el financiero. ¿Qué decía el documento? La DIAN le informó al Minhacienda que Anguila, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Jersey, Andorra, Chipre, Liechtenstein, Bermuda y Guernesey “habían suscrito o adherido a un tratado que les permitirá intercambiar información tributaria con Colombia”. Pero acto seguido le dejó claro que Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Catar y Panamá no lo habían hecho.
Ese, básicamente, era el argumento que estaba esperando el Ejecutivo para ‘actualizar’ la lista de países considerados paraísos fiscales. Recordó el Gobierno que con los cuatro primeros se está adelantando dicha negociación, pero con el último, el vecino, no sucedió y tampoco estaba sobre la mesa la conversación. Entonces, con más argumentos de fondo, Colombia declaró paraíso fiscal a Panamá. Sucedió el pasado 7 de octubre y desde ese día no han parado los ataques del vecino advirtiendo que el gobierno Santos está siendo discriminatorio.
La amenaza de los ‘siete días’
Ayer el gobierno de Panamá, liderado por su presidente Juan Carlos Varela, le dio un “plazo de siete días” a Colombia para que lo retire de la ‘lista gris’. Es, en palabras técnicas, el inicio del proceso de aplicación de la ley de retorsión. Entonces, sentenció que será sólo en ese momento cuando se sienten con las autoridades colombianas a negociar un posible mecanismo que permita el intercambio de información fiscal. Antes no.
Y si eso no pasa, amenazó con que “Panamá incluirá a Colombia en una lista de países discriminatorios y anunciará las medidas recíprocas que aplicaría para defender los intereses nacionales”. Medidas que ya estarían ultimando los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas y Comercio e Industrias de ese país. “No es del interés de Panamá perjudicar a Colombia, sin embargo, al no encontrar salida a este tema, tendremos que recurrir a medidas defensivas”, declaró Isabel De Saint Malo de Alvarado, vicepresidenta y canciller de Panamá.
La voz de los empresarios
Panamá sí que tiene importancia para los empresarios colombianos. En el año 2012, cuando el sector financiero colombiano estaba en plena expansión regional y el Grupo Aval, Bancolombia y Davivienda compraban activos en la zona, el entonces vicepresidente de Asobancaria, Daniel Castellanos, le dijo a El Espectador que Panamá se podía “considerar como el ‘hub’ financiero de la región. Estar allí les permite a los bancos poder distribuirse más fácilmente y expandir sus operaciones en el resto de la región”.
De ahí que, tras el anuncio del ministro Cárdenas, Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia, el banquero que lideró la adquisición del 100% de las acciones ordinarias del Banistmo y el 90,1% de las acciones preferenciales del banco HSBC Panamá, sentara su voz de protesta: “Lamentamos la inclusión de Panamá en el listado de paraísos fiscales por parte del Gobierno. Se trata de una medida altamente inconveniente desde el punto de vista económico y político, más aún entre dos países hermanos que han sido natural y tradicionalmente amigos. No creemos que haya sido un tema bien manejado; esperamos que se recapacite y se entienda que el daño va a ser muy grande, y el beneficio muy bajo o nulo”.
La realidad, más allá de los evasores que se aprovechan de la condición de ‘guardar secretos’ en la que vive Panamá, con fines legales o ilegales, es que hay mucha empresa colombiana establecida allá. La relación comercial (ver gráficos), siendo un vecino y teniendo los dos mares y una frontera muy compleja, no es fácil de manejar. Cada determinación que se tome de parte y parte tiene que ser con guantes. “La decisión del Gobierno con un vecino como Panamá, por más importante que fuera, se hizo apresuradamente, sin ver las consecuencias económicas”, manifestó Rafael Mejía, presidente del Consejo Gremial Nacional. “Esto fue una decisión con resultados más fuertes de lo esperado. Desde el punto de vista del sector privado, para el sector productivo colombiano eso no fue una medida oportuna”.
La postura de la OMC
Ocho días después de que los panameños le mostraran los dientes al Gobierno colombiano, se habla de retaliaciones económicas como el cobro a los barcos militares por cruzar por el Canal o de la posibilidad de frenar la interconexión eléctrica entre los dos países; la Organización Mundial del Comercio, después de analizar la situación, aseguró que “no ve posible una guerra comercial entre Colombia y Panamá”. Lo hizo Josep Bosch, representante del organismo, quien agregó que “es normal que existan algunas fricciones ocasionales entre países que tienen tanto intercambio comercial, pero en este caso la tradición es que funcione el diálogo”.
Por ahora, se espera con atención la reunión de mañana entre las dos cancilleres, que no es más que una formalidad, porque ninguno de los bandos quiere ceder. La canciller María Ángela Holguín, en entrevista con W Radio, fue enfática en que “nosotros llevamos en este tema mucho tiempo, en el caso mío más de dos años trabajando con Panamá diciéndole que avanzáramos. En la aspiración de Panamá de entrar a la Alianza del Pacífico debe haber un acuerdo de transparencia financiera. Panamá tampoco ha cumplido en nada en su intención de entrar a la OECD”.
Y apuntó: “Lo que me ha parecido complejo es esa actitud de Panamá de retaliación. Yo, con (Juan Carlos) Varela, hablé muchas veces del tema. Me tiene bastante sorprendida la reacción panameña. Dimos tiempo y llegó la fecha de octubre y no se avanzó. El decreto se hace efectivo el 1º de enero. Nos dijeron que iban a hacer unas consultas internas en Panamá. Nosotros los podremos sacar de la lista con una hoja de ruta clara que nos propongan”.
Por eso, justo ayer, en rueda de prensa, Holguín advirtió que los dos países tienen las mejores relaciones y va a preservar el diálogo para sobrepasar este “impase” en la reunión de mañana a la que asistirá con el director de la DIAN, Santiago Rojas. “Vamos a oír y ver qué propuestas tienen para avanzar en este sentido”, recalcó. Y frente al ultimátum de los siete días, dejó claro no se va a permitir ninguna amenaza.
Ya lo había dicho el ministro de Hacienda, Cárdenas, el encargado de hacer pública la noticia desde la semana pasada: “El Gobierno colombiano ha estado en total disposición de iniciar la negociación de un acuerdo y hasta el último momento estuvo atento a la disponibilidad del vecino país en ese sentido. Continuaremos haciendo todos los esfuerzos necesarios para encontrar una solución satisfactoria para ambas naciones”.
El Espectador